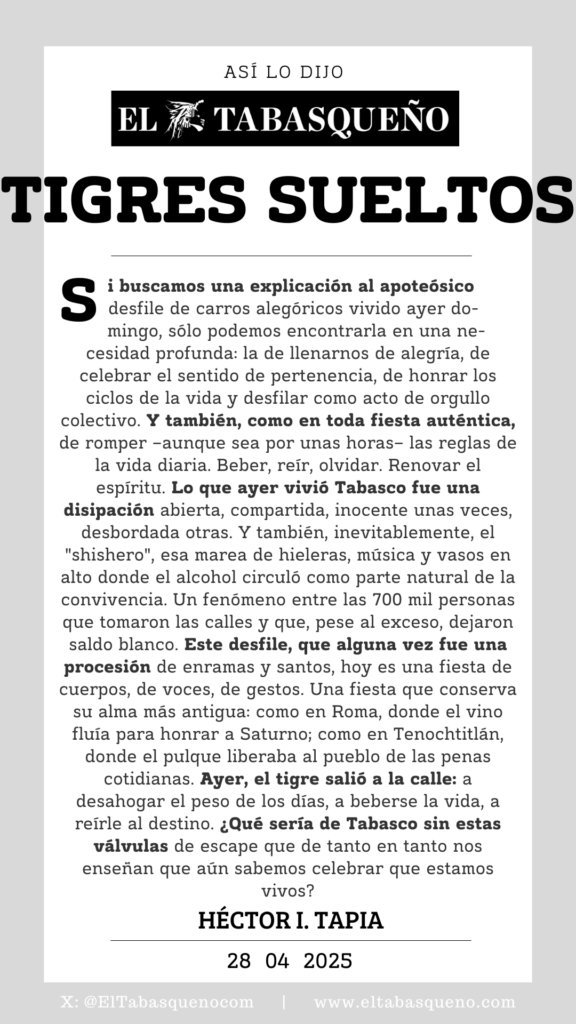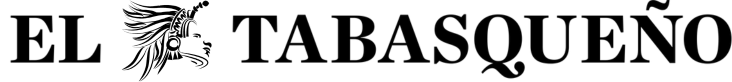Si buscamos una explicación al apoteósico desfile de carros alegóricos vivido ayer domingo, sólo podemos encontrarla en una necesidad profunda: la de llenarnos de alegría, de celebrar el sentido de pertenencia, de honrar los ciclos de la vida y desfilar como acto de orgullo colectivo.
Y también, como en toda fiesta auténtica, de romper —aunque sea por unas horas— las reglas de la vida diaria. Beber, reír, olvidar. Renovar el espíritu. Lo que ayer vivió Tabasco fue una disipación abierta, compartida, inocente unas veces; desbordada otras. Y también, inevitablemente, el «shishero», esa marea de hieleras, música y vasos en alto donde el alcohol circuló como parte natural de la convivencia.
Un fenómeno entre las 700 mil personas que tomaron las calles y que, pese al exceso, dejaron saldo blanco. Este desfile, que alguna vez fue una procesión de enramas y santos, hoy es una fiesta de cuerpos, de voces, de gestos. Una fiesta que conserva su alma más antigua: como en Roma, donde el vino fluía para honrar a Saturno; como en Tenochtitlán, donde el pulque liberaba al pueblo de las penas cotidianas.
Ayer, el tigre salió a la calle: a desahogar el peso de los días, a beberse la vida, a reírle al destino. ¿Qué sería de Tabasco sin estas válvulas de escape que de tanto en tanto nos enseñan que aún sabemos celebrar que estamos vivos?